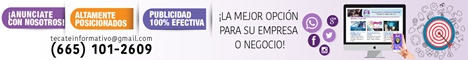LOS 41
/ Redaccion TInformativo / Opinión
Por: Waldo Alberto Rogero Torres
Taller de Narrativa Facultad de artes UABC Tecate
Estaba reposando en el piso, a la sombra de los demás. La bulla arreciaba ya desde algún tiempo y ahora los primeros estaban contando los pasos.
La mano de Juan estaba fría cuando tomó la mía para erguirme en mis dos piernas.
Rápido me contagié del color de la indignación en los rostros de mis compañeros, no íbamos a dejar que las cosas siguieran así.
Tomé entre mis dedos el trozo de madera donde, a óleo, había escrito: “¿Quiénes se creen?”; la emoción me invadía los músculos. Mi agarre se volvió tan fuerte que hasta las astillas se me fusionaron con la dermis.
Sólo eso pasaba por mi mente ahora que estaba en la camioneta; nos estaban sacando del pueblo. El ministerio público lo habíamos pasado ya hacía dos calles. Yo era de los de atrás. No vi lo que pasó, y no me molesté en preguntar. Éramos como cuarenta monos corriendo en medio de la calle, hasta que chocamos contra las patrullas.
Los macanazos se me habían hecho costumbre en las costillas, pero estaba casi seguro de que hoy estaban rotas; las esposas se me sentían tan frías e incómodas en las muñecas, como si dos manos de piedra las apretaran sin piedad. Me habían callado los ojos con un morral, pero podía verlo todo.
De rato nos detuvimos y, por el rabillo del ojo, vi al “Chuy” parado delante de la patrulla.
Ahora todo tenía sentido. El “Chuy” nos iba a llevar allá donde nadie quiere ir hasta que está ya viejo o enfermo; una u otra, y nunca ambas juntas, porque en Guerrero hasta la parca le tiene compasión a los ancianos que sufren.
Y que se me acaba la máscara de valiente y comienzo a tomarme unos tragos de terror. Juan y el “Chuy” solían ser los mejores amigos (o algo así) cuando eran pequeños. Mi hermano tenía ese don de agradarle a todos cuando quería, y dejarse odiar cuando se defendía. De ahí; recuerdos de verlos conversar, dispararle al aire como cazando el ruido… Hasta cuando nos fuimos a educar y ya no supe, bien del todo, cuando ese niño se convirtió en sicario; pero, de que se hablaba de “cuantos había matado el Chuy”, se hablaba.
El oficial abrió la puerta de la palangana y comenzó a bajarnos uno a uno como un perro pastoreando ovejas, mientras el “Chuy” y su compañía de zánganos nos arrinconaban contra los faroles de sus camionetas.
Entonces mi espina se hizo de mármol, a la par de que el miedo iba, poco a poco, congelándome el líquido cefalorraquídeo hasta que parecía más un maniquí del mercado de Iguala que un hombre. El terror estaba invadiendo cada célula de mi cuerpo, tensándolas como una serpiente antes de atacar. Hasta que el fuerte agarre del oficial me partió en dos, y volví a la realidad. Juan estaba detrás de mí en la fila y estaba casi seguro de que él ya había identificado la voz del “Chuy” mientras nos daba instrucciones, o nos colmada de los mismos insultos que usaba cuando era niño. Uno creería que el tiempo, o la edad, le inspirarían algunos nuevos; pero el “Chuy” era uno de esos “especímenes únicos” de los que nunca se pone queja.
Volteé el cuerpo para encontrarme con el morral de mi hermano. No sabía qué esperar; sólo quería que afirmara con su cabeza si sabía lo que yo estaba pensando.
Ese etéreo destello de esperanza brilló en nuestros ojos, tan fuerte, que provocó, en ambos, asentir al mismo tiempo.
Pero no duró mucho. En breve, el “Chuy” se había abalanzado sobre mí; con la culata de su pistola me tiró al suelo de un golpe en la mollera.
– ¡Marco! – gritó Juan al instante.
Una vez en el suelo, mientras el mundo se ponía a bailar frente a mis ojos, luché como gusano para quitarme el morral de la cabeza, mientras el “Chuy” se nos quedaba viendo, como matándonos ya con la mirada.
Cuando fui libre de esa prisión el mundo seguía temblando un poco, hasta que logré encontrarme con los ojos del “Chuy”.
Les puedo asegurar que vi la sorpresa y la duda nacer en la cara inmutada del “Chuy”.
– Chuy… – dijo Juan, desde atrás; mientras, el “Chuy” se le acercó y le quitó su morral.
Ahí, amigos, ahí sí se le notaba triste al “Chuy”.
Lo que pasó después fue el mayor gesto de amor (o algo así) que un sicario puede hacer.
El “Chuy” tomó su pistola, la puso entre los ojos de Marcos y, sin vacilar, apretó el gatillo, dejándolo como costal mal tirado. Después, abrazó a Juan con su mano izquierda, mientras le decía al oído: “Es mejor así, Juanito, es mejor así.”
Alejó su cabeza, acercó su arma y, con una pequeña cristalización en sus ojos, apretó el gatillo llevándose, también, a Juan de la manera más rápida que conocía (y sí que conocía de maneras). Aventaron los cuerpos a la palangana, con los demás; y se arrancaron rápido, como para ya no volver.